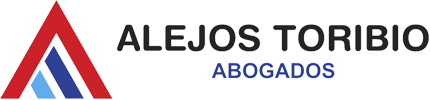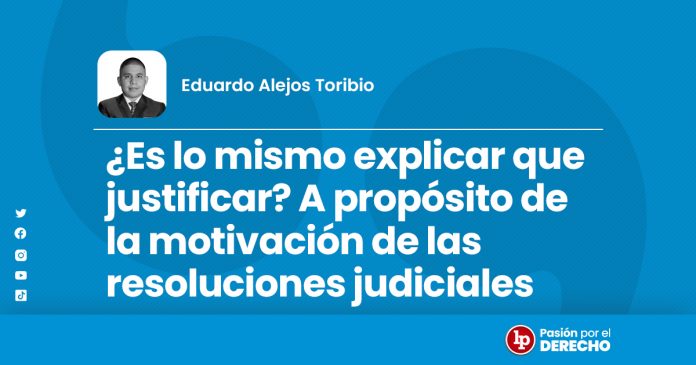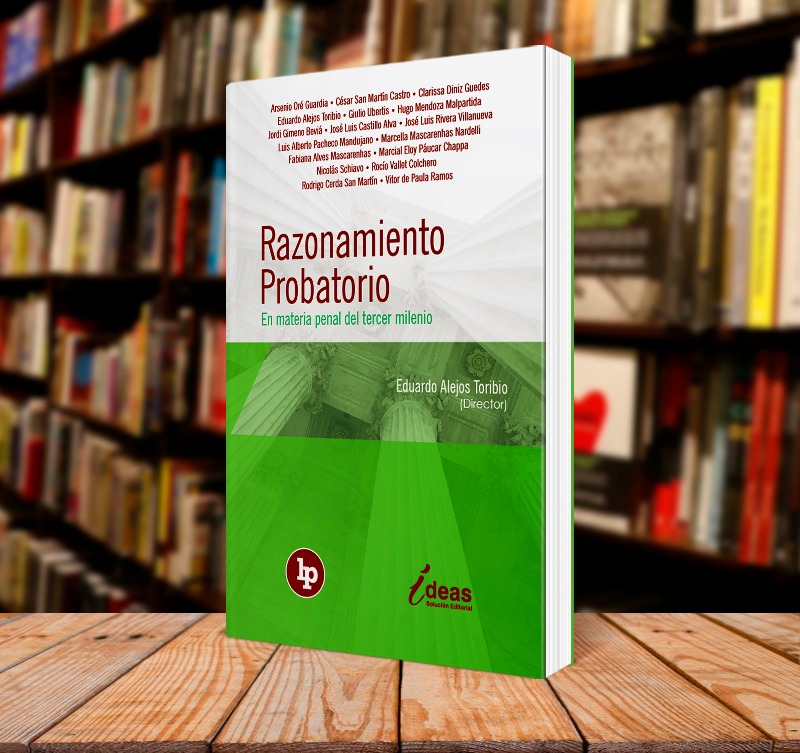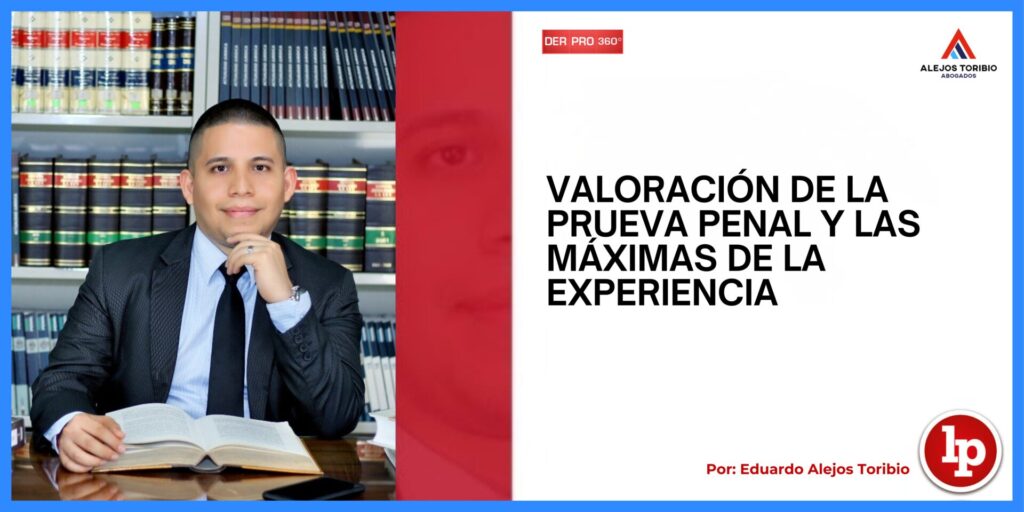Por: Eduardo Alejos Toribio
1. Preliminar
En materia penal, la sentencia absolutoria constituye una manifestación directa de la presunción de inocencia y del principio in dubio pro-reo[1]. Su finalidad es evitar que una persona sea condenada sin una acreditación plena y objetiva de su responsabilidad.
En ese marco, el Recurso de Nulidad No.592-2025[2], resuelto por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, se erige como un ejemplo paradigmático de aplicación rigurosa de los supuestos de absolución: insuficiencia probatoria y duda razonable sobre la responsabilidad penal.
El caso involucró a J.V.C., condenado por el delito de robo agravado con subsecuente muerte, cuya condena fue revocada y sustituida por una absolución al no haberse superado el estándar probatorio penal.
2. Estructura del estándar probatorio penal
El estándar material en el proceso penal rige la exigencia de convicción judicial fundada que supere la “duda razonable”. No se trata de prueba absoluta, sino de evidencia suficiente y fiable que permita al juzgador formarse una convicción plena sobre: (i) la materialidad del hecho típico; y (ii) la autoría o participación individual del acusado. Cuando falte cualquiera de estos eslabones, la condena no es admisible[3].
La diferenciación núcleo y la materialidad de la autoría, la doctrina y la Sala recuerdan la necesidad de distinguir entre probar que ocurrió un hecho y probar quién lo ejecutó o, en todo caso, quién tuvo dominio funcional (autoría). Las pericias pueden acreditar materialidad sin establecer autoría. De allí que ya la propia Corte Suprema haya sostenido, en el Recurso de Nulidad No.592-2025 que varias pruebas acreditan materialidad, pero no el nexo individual con J.V.C.
La carga de probar corresponde al órgano acusador. La ausencia de prueba suficiente implica que la presunción de inocencia permanece intacta y debe operar la absolución. El tribunal lo aplica con rigor en el expediente.
3. Respecto a la insuficiencia probatoria
La insuficiencia probatoria constituye una de las causas más claras de sentencia absolutoria en el proceso penal. Desde una perspectiva dogmática, implica que la actividad probatoria desarrollada en el juicio no alcanza la entidad mínima necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado[4].
No se trata de valorar la cantidad de pruebas, sino su idoneidad, coherencia y validez para acreditar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable.
En el Recurso de Nulidad No.592-2025, la Corte Suprema aplicó este criterio de forma ejemplar. Determinó que los medios de prueba reunidos testimonios contradictorios, acta de reconocimiento viciada, descripciones genéricas de los agraviados y pericias sin nexo individualizante no conformaban un conjunto probatorio suficiente, válido y fiable. La debilidad estructural de la prueba impidió construir una convicción objetiva sobre la autoría del acusado.
Por ello, el tribunal supremo concluyó que no se había acreditado la responsabilidad del procesado con el grado de certeza exigido por el Derecho penal. Ante tal insuficiencia, la única respuesta legítima era la absolución, porque el sistema de justicia no puede preferir la condena ante la duda o la ausencia de prueba sólida.
En palabras del fallo: “Los elementos de prueba analizados resultan manifiestamente insuficientes para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al procesado”[5].
4. La insuficiencia probatoria y la duda razonable en la absolución penal
La insuficiencia probatoria y la duda razonable constituyen los dos pilares fundamentales que justifican una sentencia absolutoria en el proceso penal[6]. Aunque ambos conceptos se encuentran estrechamente relacionados, responden a niveles distintos dentro de la justificación judicial de la prueba: (i) la primera, al plano objetivo (cantidad, validez y calidad del material probatorio) y (ii) la segunda, al plano subjetivo (grado de convicción alcanzado por el juzgador).
Desde la dogmática procesal, la insuficiencia probatoria se configura cuando las pruebas reunidas no permiten sostener, de manera sólida, la hipótesis acusatoria. Ello ocurre cuando los medios de prueba son débiles, inconsistentes o inválidos, de modo que no alcanzan a desvirtuar la presunción de inocencia.
En el Recurso de Nulidad No.592-2025, la Corte Suprema constató justamente este escenario: las declaraciones de los testigos impropios (A.H.G. y R.T.S.) presentaban contradicciones y retractaciones; el acta de reconocimiento carecía de garantías formales esenciales; las descripciones de los agraviados eran genéricas; y las pericias forenses, aunque demostraban la materialidad del delito, no establecían vínculo alguno con el acusado. En suma, el conjunto probatorio era fragmentario e insuficiente para afirmar la autoría penal de J.V.C.
La duda razonable, por su parte, se manifiesta cuando, pese a existir cierta actividad probatoria, esta no genera convicción plena sobre la responsabilidad penal. No se trata de una vacilación subjetiva, sino de una incertidumbre racional y fundada que surge del examen crítico de las pruebas.
- En el expediente mencionado, la Sala Suprema observó que (i) las versiones contradictorias de los testigos, (ii) la falta de corroboración objetiva y (iii) la invalidez de actos procesales claves impedían alcanzar la “certeza” necesaria para condenar.
- La duda no era producto de una mera especulación, sino consecuencia directa de una deficiente construcción probatoria que no lograba establecer un relato coherente y verificable sobre la intervención del acusado.
La Corte Suprema enfatizó que una sentencia condenatoria exige pruebas válidas, suficientes y coherentes que, en su conjunto, permitan superar el estándar de la duda razonable[7]. Cuando el proceso carece de ese nivel de certeza, el juzgador está obligado a resolver en favor de la inocencia. Este criterio responde a la lógica del sistema garantista: en caso de conflicto entre la sospecha y la libertad, la justicia debe optar por la libertad, porque el Derecho penal no sanciona probabilidades, sino certezas.
De esta forma, la resolución analizada se erige como un precedente de enorme valor en la tutela de las garantías constitucionales, recordando que la insuficiencia probatoria excluye la posibilidad de condenar, y la duda razonable impide al juez transformar la incertidumbre en sanción[8]. Solo así se protege de manera efectiva el principio de presunción de inocencia y se evita el error punitivo que mina la legitimidad del sistema penal.
5. Conclusiones
- El Recurso de Nulidad No.592-2025, Ayacucho deja una enseñanza trascendental sobre la función garantista del Derecho penal. Este caso demuestra que la legitimidad de la justicia penal no depende de la cantidad de condenas dictadas, sino de la solidez y confiabilidad de las pruebas que las sustentan.
- La Corte Suprema recordó, además, que el proceso penal no es un instrumento de sospecha, sino un procedimiento racional orientado a la búsqueda de la verdad con respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
-
La insuficiencia probatoria y la duda razonable no representan obstáculos formales, sino auténticas barreras constitucionales frente al poder punitivo del Estado[9]. Actúan como límites que impiden que el castigo se base en conjeturas o en una valoración emocional de los hechos. Su correcta aplicación garantiza que la justicia no se transforme en arbitrariedad, y que el principio de presunción de inocencia conserve su fuerza protectora frente a los errores del sistema.
- Por ello, en el caso analizado a través del Recurso de Nulidad No.592-2025 no solamente resolvió una controversia judicial, sino que reafirmó un principio fundamental: la justicia penal auténtica no se mide por su rigor punitivo, sino por su fidelidad a las garantías que protegen al ser humano frente al error y al abuso.
- En definitiva, la libertad no se negocia ante la duda; se defiende como el núcleo mismo de la justicia[10].
[1] Ver: Constitución Política del Perú, art. 2, inc. 24, lit. e.
[2] Corte Suprema de Justicia de la República. (2025). Recurso de Nulidad N.º 592-2025 – Ayacucho. Sala Penal Transitoria.
[3] Maier, J. E. (2004). Derecho procesal penal: fundamentos (T. I). Buenos Aires: Hammurabi.
[4] Ferrajoli, L. (2010). Derecho y razón: teoría del garantismo penal (2.ª ed.). Trotta.
[5] Ídem, fundamento 16.
[6] Binder, A. (2000). Introducción al derecho procesal penal. Ad-Hoc.
[7] Binder, A. (2017). Derecho procesal penal. Parte general. Buenos Aires: Ad-Hoc.
[8] Terradillos Basoco, 2013, p. 287, Derecho Penal. Parte General, Tirant lo Blanch.
[9] Zaffaroni, E. R. (2002). Manual de Derecho penal. Parte general. Buenos Aires: Ediar.
[10] Corte Suprema de Justicia de la República. (2025). RN N.º 592-2025 – Ayacucho, fundamentos 18-19.