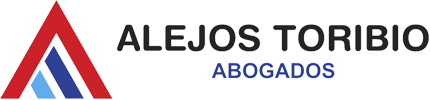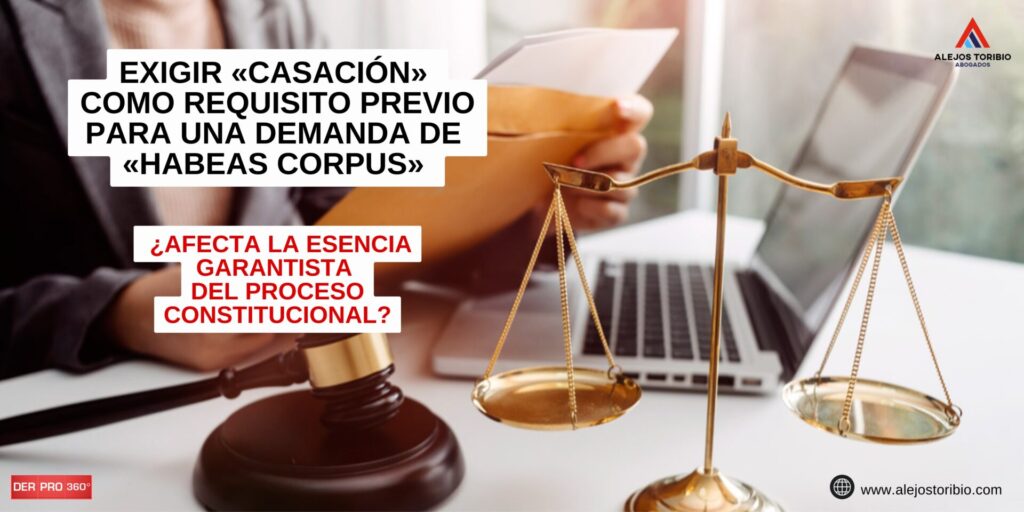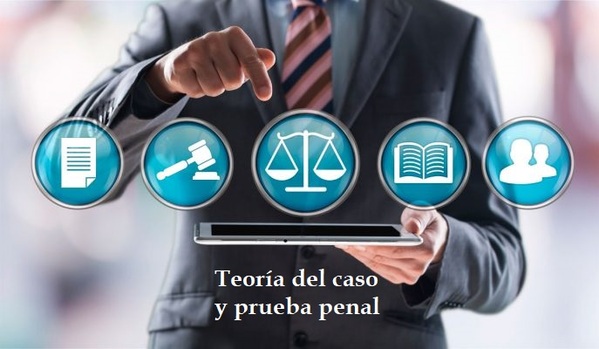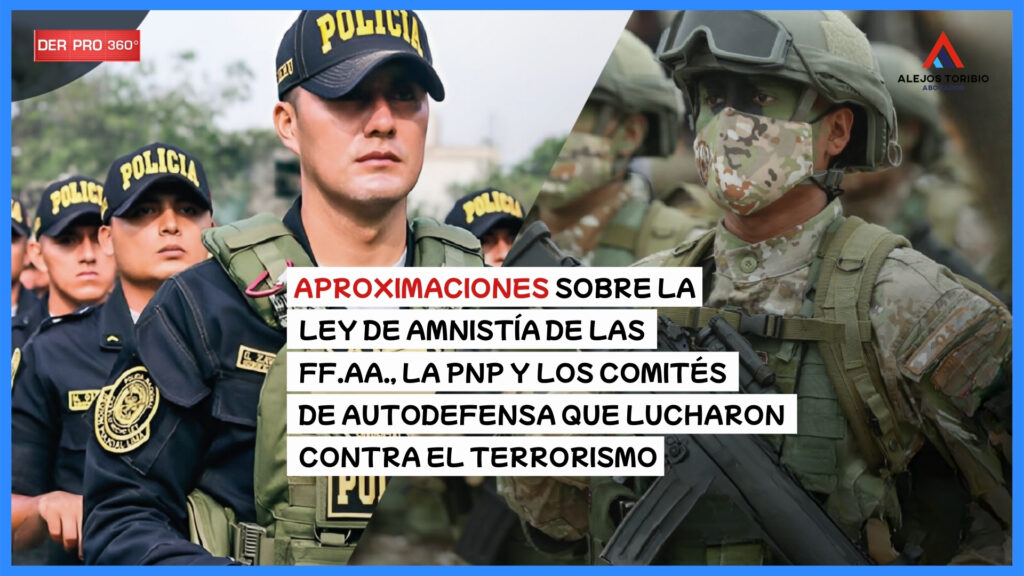Por: Eduardo Alejos Toribio
1. Anotación previa
El Tribunal Constitucional ha sostenido que los acuerdos plenarios no producen efectos vinculantes porque no nacen del análisis de un caso concreto[1], aunque también reconoció su valor para la predictibilidad y la proscripción de la arbitrariedad. Esta posición convive con la doctrina dividida: (i) hay autores que sostienen la vinculatoriedad (especialmente en lo penal, cuando la Corte fija “ejecutorias” o doctrinas de casación) y (ii) autores que niegan eficacia obligatoria a los acuerdos plenarios.
El problema práctico y constitucional es el equilibrio entre predictibilidad/seguridad jurídica y la independencia judicial (la idea esencial es evitar que “plenos” creen jurisprudencia sin proceso jurisdiccional). A partir del análisis comparado (España, México, Colombia, Corte EDH) y la normativa peruana, sería lo más idóneo proponer un régimen intermedio: (i) vinculatoriedad condicionada (procedimiento y requisitos formales que convierten algunos acuerdos en doctrina de observancia obligatoria) y (ii) salvaguardas constitucionales y procesales.
2. Marco normativo
- En la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), específicamente en su art. 22[2] se reconoce que las Salas Especializadas pueden publicar “Ejecutorias” que fijan principios jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento; exigiendo su publicación y motivación para apartarse[3].
- Por su parte el Código Procesal Penal (NCPP), en su art. 433 (inc. 3 y ss.)[4], ha contemplado expresamente la posibilidad de que la Sala (o el Pleno Casatorio) declare que lo resuelto constituye doctrina jurisprudencial vinculante para órganos jurisdiccionales penales distintos de la propia Corte Suprema[5], con publicación oficial. De tal modo que esto dota de un mecanismo interno para crear doctrina vinculante en materia penal.
- Es más, el Nuevo Código Procesal Constitucional (en el art. IV de su Titulo Preliminar), otorga poder al Tribunal Constitucional para fijar precedentes vinculantes. El Tribunal Constitucional ha regulado y aplicado la noción de precedente vinculante.
Implicación normativa inmediata: el ordenamiento peruano ya admite formas expresas de jurisprudencia vinculante (por ejemplo, Ejecutorias supremas, Pleno casatorio bajo NCPP art.433, precedentes constitucionales) — pero no todas las formas denominadas “acuerdo plenario” encajan automáticamente en esos canales.
- Motivo por el cual es que el Tribunal Constitucional (por medio de la STC No.1274/2025, recalca esa diferencia:
-
- Los acuerdos plenarios “cumplen efectivamente con el deber de uniformidad de la jurisprudencia” y, asimismo, son “medio importante para la predictibilidad y la proscripción de la arbitrariedad”, pero no son vinculantes por no provenir del análisis de un caso concreto.
- El Tribunal Constitucional recuerda, desde el mismo enfoque, que el legislador sí previó mecanismos específicos (por ejemplo, las ejecutorias y plenos casatorios) para que ciertas decisiones tengan valor vinculante.
3. Doble mapa de análisis doctrinal
a) Tesis a favor de la vinculación
- César San Martín Castro sostiene que la Corte Suprema (y en particular la Sala Penal) puede producir jurisprudencia vinculante en el ámbito penal, especialmente cuando la doctrina emerge de mecanismos casatorios analiza la necesidad de coherencia y la eficacia preventiva de decisiones supremas[6].
- La seguridad jurídica exige mecanismos que obliguen a los jueces inferiores a seguir criterios unificadores cuando vienen de la máxima instancia; la ausencia de dicha sujeción produce dispersión y riesgos de arbitrariedad.
b) Tesis en contra la vinculación
- Roger Rodríguez Santander, por su parte, critica la idea de precedentes no procedentes de casos concretos; enfatiza restricciones constitucionales y el carácter excepcional del precedente vinculante[7].
- En tanto, Reátegui Chávez, en su tratamiento del precedente judicial penal, indica límites en la fuerza vinculante de la jurisprudencia que no provenga de procedimientos jurisdiccionales y expresa cautela frente a la “creación” de normas por acuerdos internos[8].
- Incluso, Martínez Francisco, arguye que las figuras “plenos no jurisdiccionales” han sido utilizadas en exceso y, según esta autora, han terminado por funcionar como “sucedáneo de jurisprudencia” con efectos ad extra no previstos por la norma; ello provoca inseguridad jurídica y desnaturalización institucional[9].
c) La posición intermedia
- Michele Taruffo, en su momento, expuso que el precedente no es necesariamente “absolutamente vinculante” ni puramente persuasivo; hay grados de fuerza mecanismos institucionales que pueden modular la eficacia del precedente. Por ello es que insistió en que, incluso, en Common Law la vinculación tiene límites y matices.[10]
- La doctrina latinoamericana e iberoamericana está dividida, pero hay consenso en que no puede admitirse la vinculatoriedad automática de cualquier acuerdo plenario: debe definirse su naturaleza y requisitos formales si se pretende que produzca efectos ad extra.
4. Derecho comparado
- En España, el art. 264 LOPJ (referente a los “plenos no jurisdiccionales”) habilitas reuniones para unificar criterios; la doctrina española y la jurisprudencia también han discutido si esos acuerdos tienen efectos vinculantes -o no-. Incluso, se advierte el riesgo de desnaturalización cuando los acuerdos “no jurisdiccionales” son tratados como normativa vinculante; sin embargo, otros operadores valoran su utilidad para la unificación[11].
- Mientras tanto, en Colombia la Corte Constitucional (sobre la “doctrina probable”[12]) ha desarrollado criterios para la fuerza del precedente y técnicas (doctrina probable, sentencias de unificación) que permiten modular obligatoriedad.
- Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Findlay y Parlov-Tkalčić[13], ha mostrado preocupación por la independencia judicial y la protección del juez, frente a presiones derivadas de precedentes o instrucciones que afecten su imparcialidad o libertad de motivación. Sirviendo como alerta constitucional sobre límites a la obligatoriedad absoluta del precedente.
5. Problemas prácticos
- Seguridad jurídica vs. independencia judicial: La vinculación mejora predictibilidad; pero la obligatoriedad sin límite puede coartar la libertad de juzgar y la adaptación al caso concreto riesgo de “jurisprudencia rígida”.
- Legitimidad democrática: Cuando órganos no jurisdiccionales (o reuniones sin identidad procesal) producen reglas, surge la pregunta por la legitimidad de “crear norma” sin el procedimiento legislativo, ni el proceso contencioso que produce la motivación contrapartes.
- Riesgo de captura doctrinal: La práctica de usar plenos para consolidar criterios de grupo (por ejemplo, el sesgo sectorial) puede desbordar la finalidad de unificación y convertir acuerdos en instrumentos de consolidación de posiciones particulares.
6. Propuesta normativa
- Lo más razonable es tomar en cuenta un régimen mixto, ni la no vinculatoriedad absoluta que defiende literalmente la STC en su decisión, ni la vinculación automática de cualquier acuerdo plenario.
- Enhorabuena, la STC acierta al subrayar que no todos los acuerdos plenarios deben considerarse vinculantes automáticamente: la vinculatoriedad sin procedimiento amenaza la independencia y, por ende, la seguridad jurídica.
- Pero, igualmente, es cierto que el sistema requiere mecanismos claros para que la Corte Suprema pueda producir doctrina obligatoria en casos determinados (especialmente en materia penal) y esos mecanismos existen en el ordenamiento (en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Procesal y en el Nuevo Código Procesal Constitucional).
- La solución normativamente óptima, por tanto, es una fórmula intermedia: vinculatoriedad condicionada que combine formalidad, publicidad, mayorías cualificadas y posibilidad de motivar la divergencia.
[1] Ver: Tribunal Constitucional del Perú, STC Exp. N.º 04240-2024-PHC/TC (Sentencia 1274-2025), Lima, 2025.
[2] Carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial.
“Artículo 22.- Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial «El Peruano» de las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales.
Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan.
Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden excepcionalmente apartarse en sus resoluciones jurisdiccionales, de su propio criterio jurisprudencial, motivando debidamente su resolución, lo que debe hacer conocer mediante nuevas publicaciones, también en el Diario Oficial «El Peruano», en cuyo caso debe hacer mención expresa del precedente que deja de ser obligatorio por el nuevo y de los fundamentos que invocan”.
[3] Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Legislativo N.º 767, TUO aprobado por D.S. N.º 017-93-JUS, art. 22 (El Peruano, 2 de junio de 1993).
[4] Artículo 433.- Contenido de la sentencia casatoria y Pleno Casatorio
(…)
- En todo caso, la Sala de oficio o a pedido del Ministerio Público podrá decidir, atendiendo a la naturaleza del asunto objeto de decisión, que lo resuelto constituye doctrina jurisprudencial vinculante a los órganos jurisdiccionales penales diferentes a la propia Corte Suprema, la cual permanecerá hasta que otra decisión expresa la modifique. Si existiere otra Sala Penal o ésta se integra con otros Vocales, sin perjuicio de resolverse el recurso de casación, a su instancia, se convocará inmediatamente al Pleno Casatorio de los Vocales de lo Penal de la Corte Suprema para la decisión correspondiente, que se adoptará por mayoría absoluta. En este último supuesto no se requiere la intervención de las partes, ni la resolución que se dicte afectará la decisión adoptada en el caso que la motiva. La resolución que declare la doctrina jurisprudencial se publicará en el diario oficial.
- Si se advirtiere que otra Sala Penal Suprema u otros integrantes de la Sala Penal en sus decisiones sostuvieran criterios discrepantes sobre la interpretación o la aplicación de una determinada norma, de oficio o a instancia del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo, en relación a los ámbitos referidos a su atribución constitucional, obligatoriamente se reunirá el Pleno Casatorio de los Vocales de lo Penal de la Corte Suprema. En este caso, previa a la decisión del Pleno, que anunciará el asunto que lo motiva, se señalará día y hora para la vista de la causa, con citación del Ministerio Público y, en su caso, de la Defensoría del Pueblo. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el numeral anterior.
[5] Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N.º 957, art. 433, inc. 3 (El Peruano, 29 de julio de 2004).
[6] San Martín Castro, César. (2024). Lecciones de Derecho Procesal Penal. 3.ª ed. Lima: INPECCP y CENALES, pp. 215-218.
[7] Rodríguez Santander, Roger (2007). El precedente constitucional en el Perú: Entre el poder de la historia y la razón de los derechos. Lima: Palestra Editores, pp. 15-78.
[8] Reátegui Sánchez, James. (2010). El precedente judicial en materia penal. Lima: Editorial Reforma.
[9] Martínez Francisco, M. N. (2018). Los Plenos no Jurisdiccionales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo: Problemática sustantiva y constitucional. Valencia: Tirant lo Blanch.
[10] Ver: Taruffo, Michele. (2011). La motivación de las decisiones judiciales. Madrid: Marcial Pons.
[11] España: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 264 (Boletín Oficial del Estado, No.157, 02.JUL.1985).
[12] D. Bernal Pulido, El precedente constitucional en Colombia (Bogotá: Legis, 2015), pp. 101–125.
[13] TEDH, caso Findlay v. United Kingdom, No.22107/93, Sentencia de 25 de febrero de 1997, §§ 73–77.